Una investigación publicada en la revista Nature y con la participación destacada del IPHES-CERCA y la URV documenta por primera vez una travesía de más de 100 kilómetros de mar abierto sin el uso de embarcaciones de vela
Hace más de 8.500 años, comunidades de cazadoras y recolectoras ya navegaban por el Mediterráneo y colonizaban islas remotas como Malta mucho antes de la llegada de la agricultura. Así lo demuestra una investigación publicada en la revista Nature, que documenta por primera vez una travesía de más de 100 kilómetros en mar abierto sin el uso de embarcaciones de vela. Según el equipo investigador, estos grupos probablemente se desplazaban en canoas excavadas, orientándose mediante las estrellas, las corrientes marinas y puntos de referencia costeros.
El estudio ha sido liderado por Eleanor Scerri, investigadora del Max Planck Institute of Geoanthropology (Alemania), junto con la Universidad de Malta, y ha contado con la participación de un equipo internacional compuesto por 25 especialistas. Entre los firmantes del artículo se encuentran Ethel Allué y Aitor Burguet-Coca, investigadores del IPHES-CERCA y de la Universitat Rovira i Virgili (URV), expertos en arqueobotánica y piroarqueología, respectivamente. También forman parte del equipo los investigadores españoles Andrés Currás (Max Planck Institute of Geoanthropology) y Mario Mata González (Universidad de Malta).
Colonización de una isla remota
Hasta hace poco se pensaba que las islas más alejadas del Mediterráneo no habían sido habitadas hasta la llegada de los primeros agricultores y ganaderos, debido a la complejidad que implicaba una travesía marítima de este tipo. Sin embargo, los hallazgos realizados en el yacimiento de Latnija, al norte de la isla de Malta, cambiaron por completo esta visión. Los restos arqueológicos recuperados sitúan la ocupación humana de la isla mil años antes de la adopción de la agricultura en la región.
Durante las excavaciones, el equipo ha identificado una gran variedad de restos arqueológicos: herramientas de piedra, hogares, restos de alimentos cocinados y una notable diversidad de especies animales, todas ellas con claros indicios de consumo humano. Destacan especialmente los restos de ciervo rojo, que hasta ahora se creía extinguido en Malta en aquella época, así como tortugas, aves de gran tamaño (algunas hoy ya desaparecidas), focas y diversos peces como el mero. También se han hallado miles de restos de moluscos marinos, como caracoles, erizos y cangrejos, muchos de ellos con señales evidentes de cocción.
Según el equipo investigador, estas comunidades habrían partido desde Sicilia u otras zonas del sur de Italia en embarcaciones sin vela, aprovechando las corrientes marinas, los vientos predominantes y técnicas de navegación ancestrales como la observación de las estrellas y los puntos de referencia costeros. Los cálculos estiman que la travesía podría haber durado entre 24 y 30 horas, parte de las cuales se habrían realizado durante la noche.
Este descubrimiento obliga a replantear la capacidad marítima de las últimas sociedades cazadoras-recolectoras europeas y sus posibles conexiones con otros grupos de la cuenca mediterránea. Al mismo tiempo, plantea interrogantes sobre el impacto que estas primeras ocupaciones humanas pudieron tener sobre la fauna endémica de las islas: “Los resultados amplían en mil años la prehistoria de Malta y obligan a reevaluar las habilidades de navegación de estas comunidades, así como sus conexiones e impactos ambientales”, afirma la profesora Eleanor Scerri, autora principal del estudio.

El fuego, una prueba clave de la actividad humana
Una de las principales aportaciones de la investigación ha sido la identificación clara y rigurosa del origen antrópico del yacimiento de Latnija. Esta tarea ha sido liderada por el equipo del IPHES-CERCA y la URV mediante el estudio detallado del registro piroarqueológico: las huellas del uso del fuego, el tipo de combustible empleado y su relación con el entorno natural.
“Sin fuego, en muchos contextos arqueológicos no podemos detectar actividad humana, sobre todo en aquellos yacimientos donde las estructuras son escasas o inexistentes”, explica Ethel Allué, investigadora del IPHES-CERCA y profesora asociada de la URV. “El fuego nos habla de cómo vivían, cómo se organizaban y cómo se adaptaban al paisaje”.
El análisis de los hogares ha permitido identificar sedimentos quemados, acumulaciones de cenizas y otras evidencias de uso reiterado del fuego en un mismo espacio. “Por suerte, el registro de fuego estaba muy bien conservado, lo que nos ha permitido ir más allá de su simple detección y reconstruir prácticas humanas que de otro modo podrían haber pasado desapercibidas”, destaca Aitor Burguet-Coca, investigador postdoctoral Beatriu de Pinós del IPHES-CERCA.
La especie vegetal más utilizada como combustible era el lentisco (Pistacia lentiscus), elegida por sus buenas propiedades combustibles, a pesar de la presencia de otras especies en el entorno. Esta selección apunta a un conocimiento profundo de los recursos vegetales y de la ecología local. También se ha identificado la presencia de palmito (Chamaerops humilis), una planta que podría haber tenido usos complementarios como la construcción, la cestería o como combustible auxiliar.
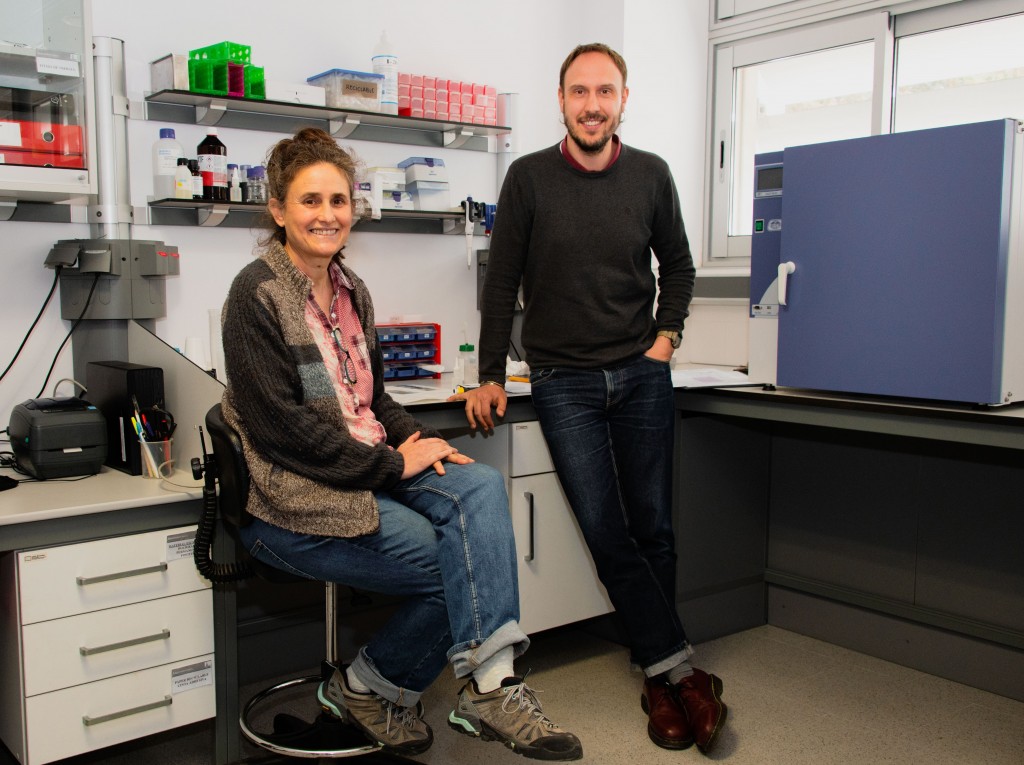
Técnicas de vanguardia en el estudio del fuego
Para estudiar estos restos, el equipo ha aplicado una combinación de técnicas avanzadas como el análisis de fitolitos y la espectroscopía de infrarrojo (FTIR). Estas metodologías permiten identificar el origen de los sedimentos alterados por el calor y diferenciarlos de procesos naturales, así como reconocer las plantas utilizadas.
“Con FTIR podemos detectar transformaciones minerales provocadas por el fuego, y con los fitolitos identificamos las plantas empleadas”, explica Aitor Burguet-Coca. “Esto nos permite reconstruir usos invisibles a simple vista y confirmar el origen antrópico del registro en contextos donde otras evidencias podrían atribuirse a causas naturales”.
Una investigación europea
El estudio forma parte de un proyecto internacional liderado por la profesora Eleanor Scerri del Max Planck Institute of Geoanthropology y financiado por el Consejo Europeo de Investigación (ERC). También cuenta con el apoyo de la Superintendencia del Patrimonio Cultural de Malta y la Universidad de Malta, así como con la colaboración de varios centros de investigación europeos.
El IPHES-CERCA ha tenido un papel destacado gracias a la amplia experiencia de su equipo en técnicas arqueobotánicas y piroarqueológicas. La Unidad de Arqueobotánica del centro es una de las más consolidadas del continente y reúne especialistas en diversas disciplinas como la antracología, la palinología, la carpología, el estudio de fitolitos o el análisis de compuestos orgánicos. Muchas de estas líneas se centran en el estudio del combustible y el uso del fuego en contextos arqueológicos.
“Es un ejemplo claro de cómo disciplinas como la piroarqueología y la arqueobotánica no solo aportan contexto a la investigación, sino que a menudo son claves para interpretar correctamente el registro arqueológico”, concluye Ethel Allué.
Referència bibliogràfica: Scerri, E.M.L. et al. Hunter-gatherer sea voyages extended to remotest Mediterranean islands. Nature. DOI: 10.1038/s41586-025-08780-y

